Guayaquil. Motivos para una nueva lectura y un viejo ritual
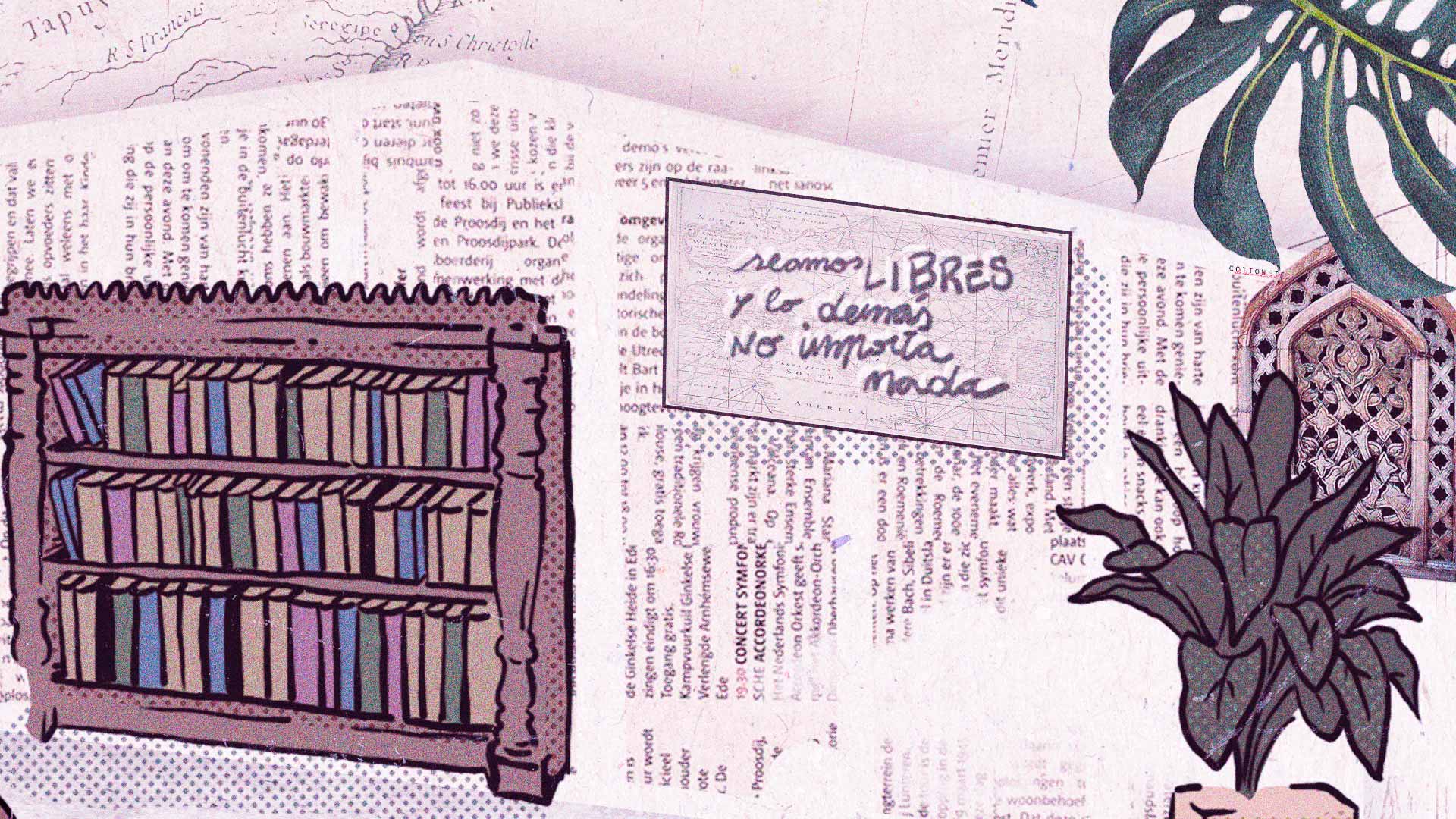
Escribo estas líneas desde una intuición que me acecha hace algún tiempo. Y me disculpo de antemano por el tono y la desfachatez de la grandilocuencia. Son las mañas que aún no descarto del estudio de la filosofía, y las disculpas, bueno, un poco el pudor de la época. Vivo con la intuición de que los pueblos que podrán sobrevivir a la transformación civilizatoria tecnológica y productiva a la que asistimos son aquellos cuya existencia esté más enraizada en su historia cultural. No como un gesto romántico, sino como el camino para afrontar el futuro sin caer en su arremolinada velocidad y avizorar con mayor claridad (diría también serenidad) los motivos centrales que orientan la construcción de nuestro propio destino. Subo un tono más. Pero me arrimo a nuestro tema. Los pueblos de América Latina –en una nueva configuración mundial que asoma cruel, pero a la vez incierta y, por ello mismo, abierta– despliegan su suerte ante el mismo dilema. Allí también su rumbo puede encontrar su eje y su fuerza en la reserva de su propia historia cultural. No como relato orgánico y sin fisuras, sino como Javier Trímboli nos propone en su texto “Guayaquil” (2022). La historia del encuentro entre San Martín y Bolívar, que es a la vez encrucijada, misterio, oportunidad perdida y, también, proeza y promesa colectiva. A esta última vale nombrarla: la unidad sudamericana.
Ante nuestra historia cultural, la comunidad educativa tiene un desafío singular. Cuenta, en este caso, con una materialidad para hacerlo: allí estuvimos siempre y todavía están, año tras año, generaciones de alumnos, firmes en los actos con el disfraz de granaderos. La única foto que conservo de mi primaria en el Garzón Agulla está tomada en uno de sus largos pasillos, junto con mi compañero Emilio, vestidos con campera y jogging azul, charreteras rojas de cartulina en los hombros, botones dorados de papel glasé, él sonriendo pícaramente y yo, más serio, pero con el morrión medio caído sobre mi cabeza. Aunque las academias de historia, amparadas en la importancia de las estructuras y los procesos, lo desaconsejen, una infancia rodeada de nuestros grandes héroes resulta más potente, menos desierta, incierta y solitaria, aunque solitaria e incierta haya sido muchas veces la vida de esos mismos héroes. De esto también se trata “Guayaquil”.

El 26 y 27 de julio de 1822, San Martín y Bolívar dirimen solos la etapa final del despliegue de una gran estrategia continental para lograr la independencia americana. ¿Cómo y quién termina de atacar el último bastión realista, el corazón político económico y militar de la contrarrevolución, el Virreinato del Perú? Decimos “termina”, porque gran parte de la tarea ya había sido realizada por San Martín. Entre las piezas de ajedrez que dos generales mueven rápidamente sobre el mapa de Sudamérica, me animo a compartir dos apuntes por escrito en los márgenes de estos papeles que Trímboli nos dejó.
El primero es que Trímboli nos permite desmontar un lugar común que rodeó el relato sobre el encuentro en Guayaquil: la idea de que San Martín, ante las ínfulas de gloria de Bolívar, realizó un renunciamiento ético a ser la cabeza de la estocada final a la colonia española. Como si San Martín hubiese sido un principista y no hubiera tenido ambición de poder y Bolívar, el cuadro contrario, cuando lo que primó sobre el Libertador fue su vieja sabiduría matemática, la misma con la que organizó el Ejército de los Andes. Intento aclarar el punto: la gesta política y militar de San Martín era tan grande como el desgaste que había sufrido. Alejandro Rabinovich, en su gran ensayo “Una Independencia, dos caminos: la disputa por la estrategia militar de la Revolución” (2017), demuestra con claridad el poco apoyo político y militar que San Martín tenía tras de sí cuando llegó a Guayaquil. Su renunciamiento respondía a un criterio estratégico más que a uno moral: no estaba en condiciones de llevar a cabo la tarea.
En la entraña de su decisión, hay una gran sabiduría para todo liderazgo político en América Latina. ¿Qué hace el referente máximo de una fuerza política y militar, ya sin fuerzas, para ser la cabeza de un proceso político de avanzada? ¿Qué hace consigo mismo y qué hace con su fuerza? No es un asunto sencillo el poder, ni su traspaso; diría que no es un asunto solo del líder en cuestión, sino también de la historia, la experiencia y la fuerza social que representa. San Martín reconoce que Bolívar es quien tiene el poder militar para concluir el plan continental y prioriza no interponer su propia figura en la concesión del objetivo político, que para un hombre de organización es lo que importa.
Saber reconocer qué parte es la que nos toca en la historia, los tiempos de una revolución y los tiempos de sus líderes implica una experiencia y una sabiduría sensible que San Martín tuvo. ¿Fue su profesionalismo militar lo que le permitió una lectura realista de la correlación de fuerzas? ¿Pesó allí la historia de su juventud en el campo de batalla como militar de los ejércitos españoles? ¿Fue producto de una sensibilidad por su tierra? Como si planteáramos: está el cálculo matemático sobre las tropas, pero también Yapeyú, su lugar de nacimiento. El filósofo americanista Rodolfo Kusch (1998) diría su domicilio existencial, lo que le da sentido profundo a su vida. Aquello que no lo hizo perder de vista que no eran piezas de ajedrez, sino que era un pueblo que peleó junto a él lo que estaba bajo su responsabilidad.
No hay respuestas claras ni definitivas, no tenemos por qué intentarlas, nos aconseja Trímboli. En todo caso, ese misterio que rodea Guayaquil tiene que ser el motor que encienda, una y otra vez, la tarea histórica, la discusión colectiva y la búsqueda continua. La historia nunca es relato pleno ni verdad completa.
El segundo apunte es que Guayaquil no fue solo un cónclave militar, sino también –y ante todo– un encuentro político, político como aquello que tiene que resolver lo común. El filósofo argentino nacido en Córdoba, Carlos Astrada (2007), escribe un ensayo en 1951, “La máxima de San Martín y el destino argentino”, en el que realiza una crítica muy dura a Ricardo Rojas y su descripción del Libertador como “santo de la espada”. Le apunta, primero, que no hay que hacer del heroísmo una condición ultraterrena, sino una virtud en su mundana humanidad; segundo, que no es la espada el símbolo que debe sintetizar y significar su obra, porque en él la espada es instrumento y no fin en sí mismo. Su capacidad militar no tiene comparación en el siglo XIX americano, pero es valiosa porque estaba supeditada a un ideal cívico y político de libertad, que es lo que vuelve grande a San Martín. La historia de su sable corvo –con sus propios misterios– es apasionante. Indudablemente forma parte de un relicario patrio que siempre estuvo en disputa. Entonces, su valoración política podemos hacerla sin necesidad de desacralizarla.
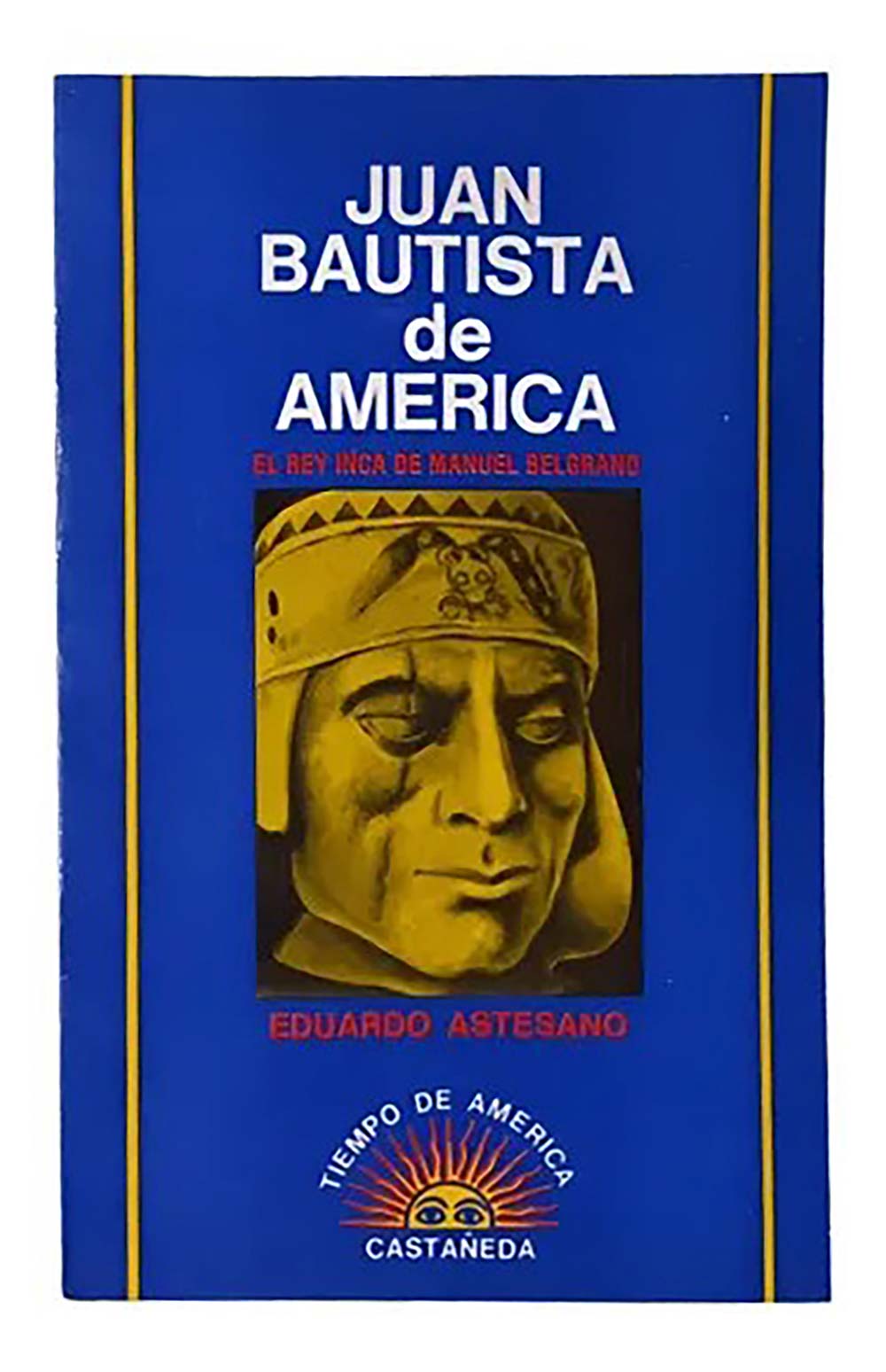
El ideal cívico y político implicaba liberarse de las fuerzas realistas, pero también un enorme debate sobre la nueva forma de gobierno que Sudamérica debía asumir. Trímboli insinúa que Guayaquil nos permite pensar este asunto. Entre monarquía y república, se debatían las posiciones, pero estas no eran cerradas. Lo diría de este modo: quedaría en más de un aprieto la docente de historia que quisiera resolver el asunto con un cuadro comparativo a plasmar en nuestras carpetas de escuela. Bolívar se imaginaba como monarca de un pueblo americano unido, al menos –Trímboli precisa– del pueblo andino. San Martín, en aquel encuentro, estaba complicado para imaginarlo, menos por deseos que por las dificultades con las que se había encontrado a su paso. Sin embargo, en relación a las formas, no había dejado de apoyar a Manuel Belgrano cuando este fue a Tucumán y propuso en 1816 un gobierno encabezado por un monarca descendiente de los incas (Astesano, 1979). Asimismo, la logia Lautaro a la que San Martín perteneció también anunciaba tendencias democráticas y republicanas –o al menos se debatían con fuerza–. Pero Guayaquil –como imagen histórica– nos lleva a una discusión más de fondo que de forma de gobierno.
Trímboli lo subraya: Bolívar apostaba no solo a la unidad, sino a encabezarla. Ante la aspiración napoleónica de Bolívar, San Martín, que lo admiraba, no dejó de indicarle sus reparos. Lo planteó en una carta que dirige a Bolívar desde Bruselas en 1826, cuatro años después de su encuentro. Allí le escribe que su obra estaba terminada y debía dejar que los pueblos de América se dieran el gobierno que más conviniera a su estructura política. “Me permito darle el mismo consejo que en el año 22. (…) Los pueblos no podrán aceptar el someterse a la voluntad de un hombre a quien ellos consideran el abanderado de las libertades ciudadanas”. Carlos Astrada (2007) cita esta carta con un tono acusatorio contra Bolívar, que no es el que nos interesa, porque habilita una mirada maniquea. Nos importa esta cita porque con ella San Martín anunciaba el fondo plebeyo al que toda forma de gobierno que se pretenda ensayar sobre el continente siempre deberá atender. Sudamérica nace como ideal de una revolución antiabsolutista y la liberación late como regla última sobre la política: es el pueblo el que finalmente debe tomar la decisión sobre los asuntos comunes; no se aceptará otra cosa, por eso asumió su sacrificio en las guerras de la independencia.
Guayaquil como encrucijada para el futuro de cualquier gobierno y liderazgo. Guayaquil como acervo de una historia cultural que tiene en su fondo dos grandes héroes, una revolución y un pueblo que quiere ser libre. No es poco. No lo es para reiniciar la lectura de Trímboli. Y no lo es para volver a oficiar –siempre un poco torpes– el arte de la sastrería escolar, vestir a los futuros granaderos y reiniciar el viejo ritual bajo nuevos augurios colectivos.
Referencias
Astesano, E. (1979). Juan Bautista de América. El rey inca de Manuel Belgrano. Buenos Aires: Castañeda.
Astrada, C. (2007). La máxima de San Martín y el destino argentino. En Tierra y Figura y otros escritos. Ciudad de Buenos Aires: Las cuarenta.
Kusch, R. (1998). Geocultura del hombre americano. Obras completas (Tomo 3). Rosario: Fundación Ros.
Rabinovich, A. (2017). Una Independencia, dos caminos: la disputa por la estrategia militar de la Revolución. En 200 años de la Independencia Argentina. Ciudad de Buenos Aires: Honorable Senado de la Nación.
Trímboli, J. (2022, 27 de mayo). Guayaquil. Scholé, N.° 16. Para el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.





 Secciones
Secciones
