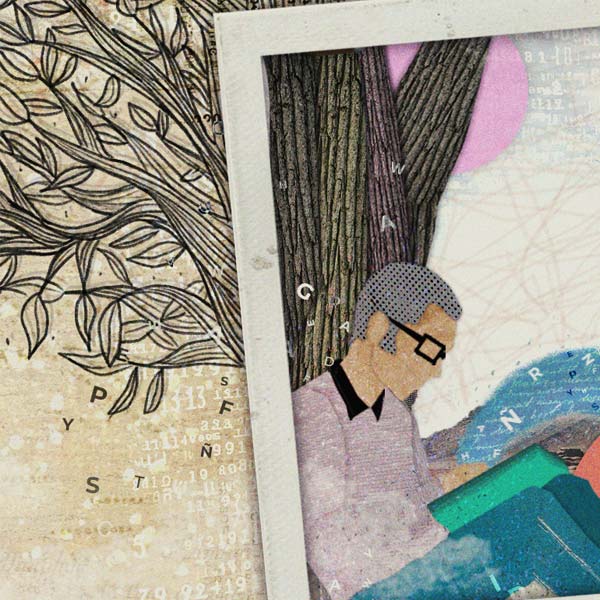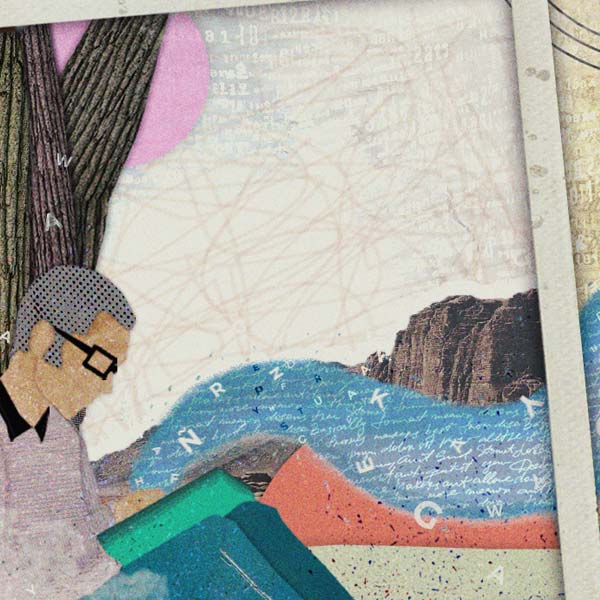La clase del maestro
La carta
Encontrar un sobre con una carta manuscrita es un hecho tan inesperado y tan extemporáneo que nos lleva a pensar que la propia lógica del tiempo se ha trastocado y que una nueva legislación entró en vigor para otorgarle a la naturaleza un gobierno distinto que envía al presente objetos dirigidos al pasado. Pero nada de esto había sucedido. Era evidente que la carta llegó al presente al cual estaba destinado; sin embargo, este hecho no resolvía todos los misterios que la rodeaban: el sobre no tenía ni remitente, ni estampilla, ni sello alguno. Lo único que resultaba evidente era su autor; aunque sin firma, la caligrafía era inconfundible. En tan solo unas pocas páginas pude reconocer debates, ideas y posiciones sobre el significado y el sentido de ser maestro. El escrito es particular; como nada se dice en contrario, permanecerá en esa dimensión. Pero esto no involucra a las ideas que su lectura pueda inspirar y, dado que ello abre un diálogo con los artículos que componen el presente número de Scholé, me permito exponerlas a continuación.
Ser maestro
Una pregunta surge de las páginas leídas, interrogante que rima con el diálogo sobre la educación y la banalidad del mal que formó parte de la edición número 11 de Scholé: ¿podemos considerar al maestro como un librepensador o es solo un agente transmisor de conocimientos que forma parte de una singular cadena de montaje? Si bien es difícil dar una respuesta certera, un suceso ocurrido hace más de cuatro décadas habilita algunas consideraciones que pueden orientar nuestra reflexión.
En 1982, se desarrolló en Estados Unidos un juicio por el “tratamiento equilibrado de la ciencia de la evolución y la ciencia de la creación”. Este proceso ponía en evidencia la imposición de una nueva censura sobre la enseñanza de la teoría darwiniana. Entre otros testigos, declararon maestros de escuela. Uno de los más valiosos testimonios fue el de un profesor, quien, frente a la pregunta que le hiciera el juez respecto a qué haría si la ley se ratificaba –lo que lo obligaba a decir en sus clases que es igual de cierto que el mundo fue creado en pocos días o que tiene miles de millones de años de antigüedad según se revela de los estudios de la corteza planetaria–, sostuvo que: “Mi tendencia sería no plegarme a ella. No soy un revolucionario ni un mártir, pero tengo unas responsabilidades con mis alumnos y no puedo dejarlas de lado”. Recordemos que casi treinta años antes, a mediados de la década de 1950, en el más célebre libro de texto escolar de biología, tres autores, Moon, Mann y Otto, censuraron toda mención a la evolución, y no solo eso: reinterpretaron un texto de Thomas Huxley (uno de los más importante pensadores sobre la evolución que fuera conocido como “el bulldog de Darwin”) para ajustarlo a la censura. Uniendo estos hechos sucedidos en dos momentos distantes, el texto del manual y el testimonio del maestro, Stephen Jay Gould, quien en ese momento era profesor en Harvard, dice:
Que Dios bendiga a los maestros con dedicación de este mundo. Nosotros, los que trabajamos en escuelas universitarias privadas y universidades, lejos de toda amenaza, a menudo no apreciamos adecuadamente la difícil situación de estos colegas, o su valor al respaldar lo que deberían ser nuestros objetivos comunes. Lo que Moon, Mann y Otto hicieron con Huxley es el epítome del mayor peligro planteado por el antirracionalismo impuesto en las aulas: que uno debe simplificar mediante distorsión, y eliminar tanto la profundidad como la belleza para plegarse a la ley.1
Para ampliar esta mirada sobre la consideración que hace Gould, nos dirigimos al pensamiento de George Steiner, quien se pregunta:
¿Qué es lo que confiere a un hombre o a una mujer el poder para enseñar a otro ser humano? ¿Dónde está la fuente de su autoridad? Por otra parte, ¿cuáles son los tipos de respuesta de los educados? Simplificando, podemos distinguir tres escenarios principales o estructuras de relación. Hay maestros que han destruido a sus discípulos psicológicamente y, en algunos casos, físicamente. Han quebrantado su espíritu, han consumido sus esperanzas, se han aprovechado de su dependencia y de su individualidad. El ámbito del alma tiene sus vampiros. Como contrapunto, ha habido discípulos, pupilos y aprendices que han tergiversado, traicionado y destruido a sus maestros. Una vez más, este drama posee atributos tanto mentales como físicos. La tercera categoría es la del intercambio: el eros de la mutua confianza e incluso amor (“el discípulo amado” de la última cena). En un proceso de interrelación, de ósmosis, el maestro aprende de su discípulo cuando le enseña.
(…)
No hay oficio más privilegiado. Despertar en otros seres humanos poderes, sueños que están más allá de los nuestros; inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos; hacer de nuestro presente interior el futuro de ellos: ésta es una triple aventura que no se parece a ninguna otra. Conforme se amplía, la familia compuesta por nuestros antiguos alumnos se asemeja a la ramificación, al verde de un tronco que envejece (yo tengo alumnos de los cinco continentes). Es una satisfacción incomparable ser el servidor, el correo de lo esencial, sabiendo perfectamente que muy pocos pueden ser creadores o descubridores de primera categoría. Hasta en un nivel humilde —el del maestro de escuela—, enseñar, enseñar bien, es ser cómplice de una posibilidad trascendente. Si lo despertamos, ese niño exasperante de la última fila tal vez escriba versos, tal vez conjeture el teorema que mantendrá ocupados a los siglos. Una sociedad como la de beneficio desenfrenado, que no honra a sus maestros, es una sociedad fallida. (…) Cuando hombres y mujeres se afanan descalzos en buscar un Maestro (un frecuente tropo hasídico), la fuerza vital del espíritu está salvaguardada.
Hemos visto que el Magisterio es falible, que los celos, la vanidad, la falsedad y la traición se inmiscuyen casi de manera inevitable. Pero sus esperanzas siempre renovadas, la maravilla imperfecta de las cosas, nos dirigen a la dignitas que hay en el ser humano, a su regreso a su mejor yo. Ningún medio mecánico, por expedito que sea; ningún materialismo, por triunfante que sea, pueden erradicar el amanecer que experimentamos cuando hemos comprendido a un Maestro. Esa alegría no logra en modo alguno aliviar la muerte. Pero nos hace enfurecernos por el desperdicio que supone. ¿Ya no hay tiempo para otra lección?2
De esta valoración surge otro fiel en la balanza y es la punzante cuestión de la confianza, esa forma laica de la fe que resplandece en cada uno de los artículos aquí publicados y que se extiende hacia los maestros cuando, en una expresión de su sabiduría, la pueden otorgar a quienes los acompañan y a quienes los habrán de continuar. Es una fe exigente porque supone –contra toda conveniencia pragmática, provenga de la astucia del conocimiento o de la desesperación de la ignorancia– el deseo y el compromiso de sostener los actos que pueden darle belleza y dignidad a la vida.
Lo personal
Tal como afirma George Steiner, he tenido la suerte en mi escuela primaria y secundaria de haber conocido y recibido enseñanzas de grandes maestros, pero lo más admirable es haber estado acompañado durante décadas por quien lo era pero de una forma sorprendente, profunda y singular; por la confianza que inspiraba y que siempre enalteció con la mayor de las responsabilidades: estudiando el pasado, habitando el presente y proyectando un futuro capaz de plantarle cara a la dominante decepción que nos oprime. Trabajamos juntos en Scholé, pensamos y debatimos los problemas una y otra vez y, si vale como reconocimiento, y también como agradecimiento, he gozado de sus ideas, exposiciones y clases, en particular de la última que me diera en una carta dirigida a mi imaginación.
Eduardo Wolovelsky
Notas
-
- Gould, S. J. (2004). Dientes de gallina y dedos de caballo. Barcelona: Crítica, p. 244. (Primera edición: 1983).
- Steiner, G. (2020). Lecciones de los maestros. Madrid: Siruela, p. 5 y 162.