Los dos Aquiles. Vida de Dominguito, una novela pedagógica

Al término de la batalla de Curupaytí, el 22 de septiembre de 1866, durante el desarrollo de la Guerra de la Triple Alianza, perdió la vida Domingo Fidel Sarmiento, hijo adoptivo –de atenernos a la versión más difundida– del por entonces Ministro Plenipotenciario de Argentina en los Estados Unidos, Domingo Faustino Sarmiento.
La batalla fue una catástrofe para las fuerzas de la Alianza, especialmente para las tropas argentinas, que en un ataque frontal a las trincheras paraguayas se llevaron la peor parte. “Aquello era un infierno de fuego”, rememorará Lucio V. Mansilla (2022, p. 45), al mando del Batallón 12 de Infantería de línea, en el que revistó bajo su mando el capitán “Dominguito”. George Thompson, uno de los ingenieros ingleses que había sido contratado por el gobierno paraguayo para propiciar un salto tecnológico en el país y que desempeñó un papel clave en la fortificación de la barranca de Curupaytí, escribió un testimonio elocuente:
Los muertos fueron arrojados en las zanjas, que como hemos dicho, habían sido abiertas á lo largo de los bordes de las lagunas frente a Curupaity. Las lagunas mismas estaban también llenas de cadáveres. Cuando las zanjas se llenaron, el resto fue arrojado al río. Bien entendido que todos fueron desnudados, porque la ropa escaseaba mucho en el ejército paraguayo. (Thompson, 1910, p. 120)
Dos días antes del ataque, Dominguito escribe una carta a su madre, Benita Martínez Pastoriza, en la que, al tiempo que le confirma su convicción de que saldrá indemne de la guerra, le manifiesta el entusiasmo que le produce el combate. Al día siguiente vuelve a escribirle, aunque el tono se advierte más sombrío; le confirma que tiene fe en lo que llama su camino, pero le sugiere también que podría tratarse de una ilusión y barrunta la escena de su muerte (Sarmiento, 2024). A su padre lo vio por última vez en 1863, cuando lo visitó en San Juan, mientras se desempeñaba como gobernador. Este, al enterarse en Estados Unidos de la muerte de su hijo, escribe algunas páginas biográficas sobre Dominguito, que concluyen con estas palabras:
Cuando recibí la noticia de su muerte, su imagen se me presentó obstinadamente con la simpática y alegre fisonomía de San Juan, y su risa, su eterno reír que oía desde mi escritorio, parecía repetirme lo que una vez dijo en San Juan, poniéndome la mano en el hombro: ¡No llore! Un viejo como Ud… (Sarmiento, 1953a, p. 294)
Estas páginas biográficas traspapeladas no se conocerán sino después de publicada Vida de Dominguito (1886), escrita muchos años después de la muerte de su protagonista. Aun así, Vida de Dominguito comienza allí donde concluyó el boceto biográfico intentado en los Estados Unidos: en el recuerdo afectivamente vívido que aletarga o contiene la acción del olvido sobre la memoria. Un retrato de Dominguito publicado en un periódico ilustrado, que Sarmiento no considera fidedigno, reaviva emociones dormidas y empuja la mano del padre, que escribe. Llamativamente, la evitación del olvido, en lo que refiere a la vida de Dominguito, a través de una obra escrita, encuentra su correlato en la facilitación del olvido de la guerra que, a juicio de Sarmiento, deberán propiciar los vencedores del Paraguay. En unas notas de su tiempo como presidente, expone que, tras la guerra, el Paraguay quedó “mil veces peor, fuera de las condiciones de todo pueblo civilizado” (1953b, p. 334). En sentido contrario a lo que estipulaba el Tratado de la Triple Alianza, firmado el 1 de mayo de 1865, y a la Declaración de Guerra firmada por el presidente Mitre, el 9 de mayo de ese año, en lo que respecta al pago de los gastos de guerra, indemnizaciones y reparaciones, Sarmiento efectúa un balance y formula una instrucción diplomática:
Hemos vencido y muerto a López. El Paraguay despoblado, arruinado, nos ha vencido por la imposibilidad moral, legal y material de responder de nada. Hemos luchado horriblemente, y muerto el uno, necesita el vencedor dejar al tiempo lo que el tiempo trae: olvido. (1953b, p. 336)
Se trata de una declaración coincidente con el sentido de la expresión horresco referens, que Javier Trímboli (2020) cita en su texto sobre la Guerra del Paraguay, a propósito de una carta que Sarmiento dirige a Santiago Arcos.
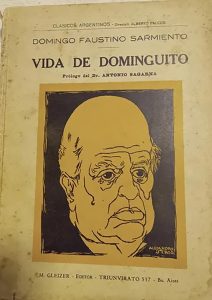
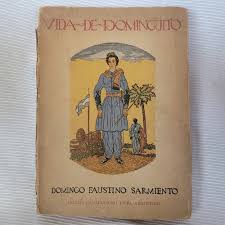
Pero Vida de Dominguito no es solamente el libro de un padre que elabora el duelo del hijo muerto. Como lo reconoció Martínez Estrada (1969), es también el libro de un maestro. De hecho, podemos inscribirlo en la veta de relatos pedagógicos que nos conducen hasta el Emilio, de Rousseau. En su gran trabajo de 1960, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, el historiador Philippe Ariès advertía que en los siglos XVI y XVII a nadie se le ocurría conservar la imagen de un niño; no existía esa sensibilidad por la infancia propia del siglo XVIII que, a la vez, resulta tan nítida y graciosamente delimitada en las reflexiones de Sarmiento. En el primer boceto de autobiografía intentado en los Estados Unidos, escribe Sarmiento a propósito de la instrucción escolar:
Esta es la tortura cruel a que están sometidos los niños, y de maldecir sería de la civilización si se tuviese en cuenta los sufrimientos físicos y morales del niño, sentado en un banco horas, cuando las piernas le están saltando por echarse a correr, estudiando insípidas cosas, cuando solo de reír y gritar tiene ganas. (Sarmiento, 1953a, p. 273)
Luego, en el libro publicado en 1886, detalla minuciosamente el método con el que enseña a leer a su hijo:
La acción, la mímica, el gesto entran por mucho para mantener la atención del niño. Se enseña a juntar las letras razonando un sonido, apegando los labios m m m, y diciendo abra la boca con a; al fin entiende y día más ya sabe leer. (Sarmiento, 1953a, p. 175)
Aunque en el libro se mencionan la adolescencia y juventud de Dominguito, su transfiguración, de niño a hombre, acaece para su padre en ese corto lapso que permanece en San Juan. La ciudad, en cierta forma, seguía para Sarmiento el mismo proceso, la misma evolución, extinguido el accionar de las montoneras merced a la represión interior. Así dispuesta, facilitó la transformación de Dominguito, que regresó a Buenos Aires, donde tiempo después se sumaría a la represión contra el Paraguay.
Hay que decir también que Vida de Dominguito contiene en su desarrollo pasajes biográficos de otras figuras. La del propio biógrafo, por supuesto, que por momentos habla de sí en tercera persona y que confiesa haber dirigido a su hijo “hacia su temprano fin” (Sarmiento, 1953a, p. 228). La más llamativa, sin embargo, es la del despiadado coronel Ambrosio Sandes (1815-1863), fallecido ese mismo año en que Dominguito visitó a su padre en San Juan. Sandes es una figura muy presente en otros escritos de Sarmiento, pero que sobresale en Vida de Dominguito por el contraste que sus cualidades personales y su pedagogía de la crueldad plantean respecto de la candidez y el idealismo que en todo momento emana la semblanza que merece Dominguito. Un contraste que, sin embargo, Sarmiento sintetiza en una misma figura mitológica, Aquiles.
Sarmiento evidencia su admiración por Sandes, desmereciendo la acusación de “sanguinario” que pesaba sobre su conducta. Era, escribe, el “hombre-fiera”, que “se trataba a sí mismo con la misma dureza que a los demás”, que soportaba heridas, combates y dolor indescriptible, sin inmutarse, hasta cumplir su misión o, como al fin ocurrió, desangrarse, “porque se le abrieron diez heridas, y vomitó el pulmón” (1953a, p. 218). Sarmiento lo llama “el terrible Aquiles de nuestras guerras civiles”. En contraste, Dominguito, un “apuesto militarcito”, un “muchacho travieso”, “héroe imberbe”, que moriría cuando “un casco de bomba le cortó el tendón de Aquiles y murió desangrado frente al enemigo” (p. 171). Santiago Estrada, en un texto que Sarmiento incluye en la biografía de Dominguito, se encarga de reforzar la semejanza: “Hirióle un soldado anónimo en el punto en que penetró a Aquiles la flecha de Paris y murió desangrado como el héroe griego” (p. 226). Luego, en una carta, Lucio V. Mansilla desmiente ambas versiones: “Ud. no sabe quizás –escribe Mansilla a Sarmiento– que Dominguito murió herido en el pecho, lejos, muy lejos ya de aquellas terribles trincheras de Curupaití” (p. 234).
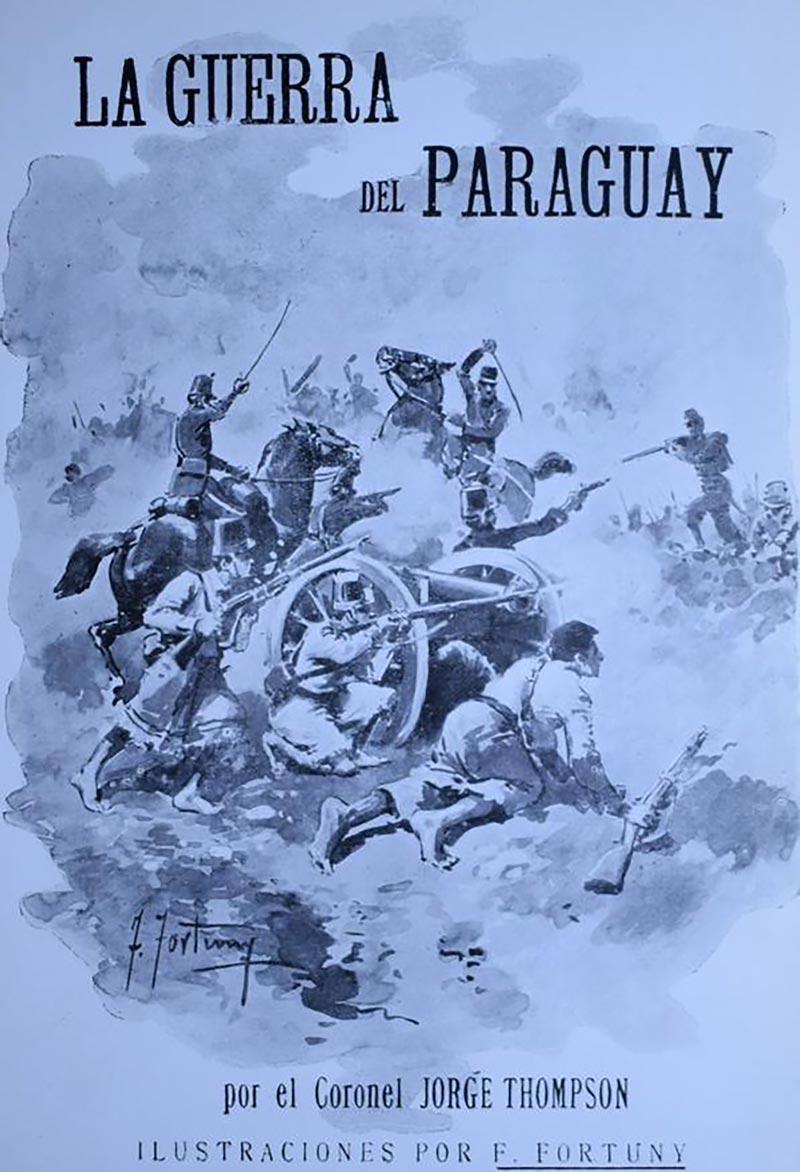
La semejanza del experimentado Sandes con Aquiles se establece sobre la base de la ferocidad implacable en el campo de batalla. La de Dominguito y el héroe homérico sobre el infortunio bélico que, se cree, determinó su muerte. Así, la represión, interior o exterior, se presentan al público investidas de mitología.
En 1869, el ingeniero Thompson decía de Francisco Solano López: “IIis men always cameo ut with glory, but were of course generally completely cut up” (p. 133) [“Sus soldados salían siempre con gloria, pero como es consiguiente, casi siempre acuchillados”, según la traducción argentina de 1910, p. 91]. Al año siguiente, Lucio V. Mansilla, tras referir algunas escenas dramáticas de la batalla de Curupaytí, escribirá que el ejército argentino se retiró “salpicado con la sangre de sus héroes, pero cubierto de gloria” (2022, p. 45). Una vez más, pronto, la cruda ironía desmontaba las pretensiones del mito.
Referencias
En las citas se ha procurado conservar la grafía originalmente publicada
Mansilla, L. V. (2022). Una excursión a los indios ranqueles. Buenos Aires: Marea.
Martínez Estrada, E. (1969). Sarmiento. Buenos Aires: Sudamericana.
Sarmiento, D. F. (1953a). Vida de Dominguito en Obras Completas XLV. Buenos Aires: Luz de día.
Sarmiento, D. F. (1953b). Cuestiones Americanas. Obras Completas XXXIV. Buenos Aires: Luz de día.
Sarmiento, D. F. (2024). Querida vieja. Correspondencia de la guerra del Paraguay. Buenos Aires: Omnívora.
Thompson, G. (1869). The war in Paraguay. London: Longmans Green and Co.
Thompson, J. (1910). La guerra del Paraguay. Buenos Aires: Juan Palumbo.
Trímboli, J. (2020, agosto). Guerra del Paraguay. Revista Scholé, n.º 5. Para el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Disponible en: https://schole.isep-cba.edu.ar/150-anos-de-la-guerra-del-paraguay/





 Secciones
Secciones
