Pintor y soldado, soldado y pintor
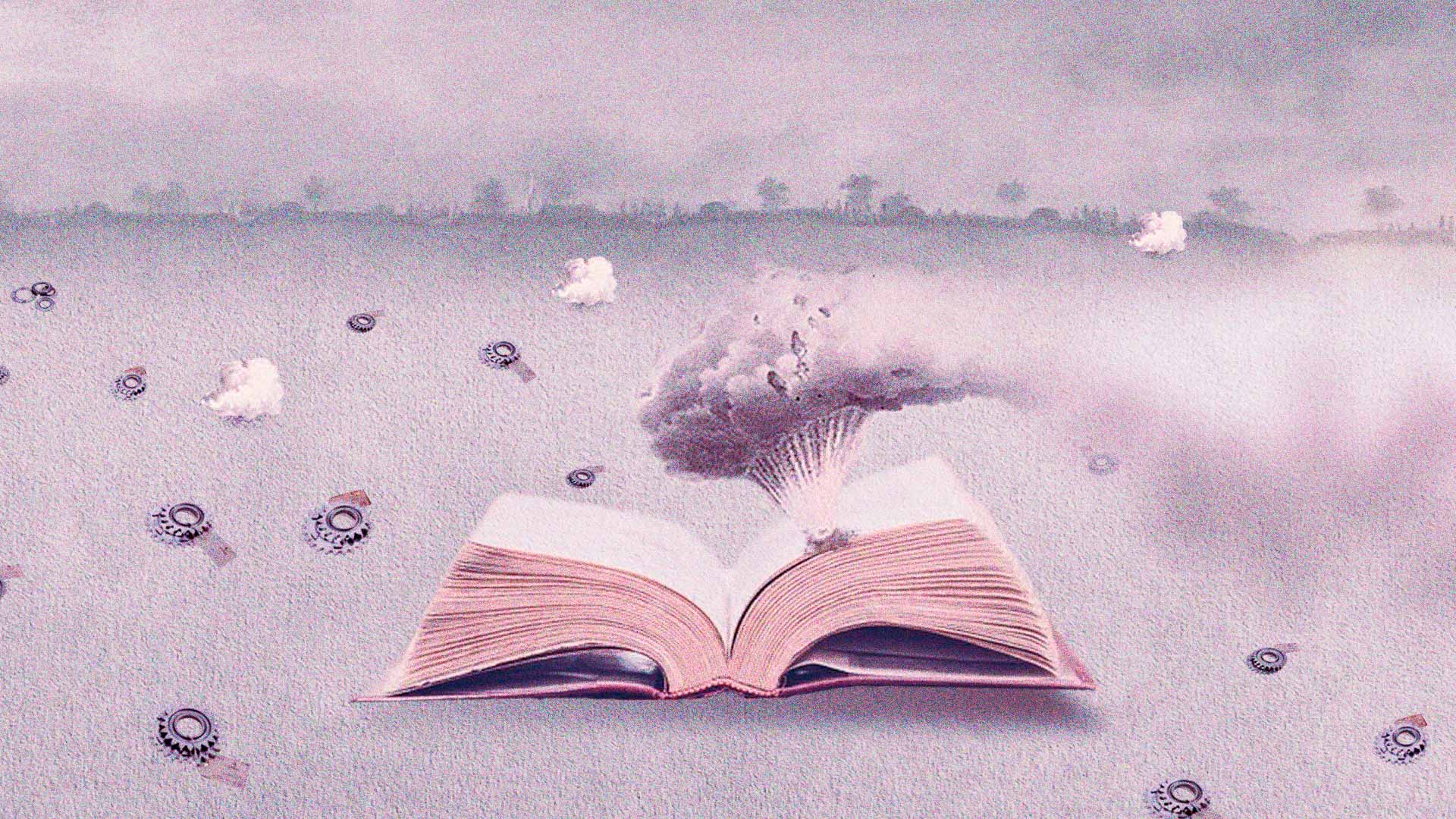
En “Guerra del Paraguay”, la nota que Javier publicó en el n.º 5 de Scholé (Trímboli, 2020), se hallan algunas referencias a diferentes imágenes. Por un lado, la mención al “pintor de la guerra”, a Cándido López. Pintor y soldado. Por otro lado, la referencia a la película Cándido López, los campos de batalla (2005) de José Luis García. Soldado y pintor. Creo que ambos elementos –aunque en el fondo remiten a un mismo objeto, la obra de Cándido López– permiten decir algo, también, sobre la forma de hacer historia y de ser docente de Javier; y más: sobre su forma de tratar con las imágenes que tanto apreciamos aquí, de la que tanto aprendimos y continuamos aprendiendo.
Es sabido que Cándido López no es reconocido como artista hasta mucho tiempo después de su muerte. Costó incluso que su obra fuera adquirida por el Estado argentino en calidad de documento histórico para ser preservada y dar testimonio de aquel conflicto. Sin embargo, así fue asumida hasta mediados del siglo XX. Pero el corset de archivo no alcanzó para contenerla por mucho tiempo.

Invernada del ejército oriental, 5 de abril de 1866. Óleo sobre tela, entre 1887 y 1902. Colección Museo Nacional de Bellas Artes.
Al observar estas pinturas, podemos reconocer varios elementos que disocian al artista de su tiempo. Ante todo, la falta de épica y la ausencia de entronización de sus aparentes protagonistas. Las personas, los hombres que allí luchan, no son más que hormiguitas en una tela larga y extensa, de perspectiva panorámica. Pero, además, esta perspectiva pareciera estar situada (lo notamos en todas sus obras sobre la Guerra del Paraguay) unos cinco o seis metros sobre el suelo, como en un puesto de guardia o en algún cerro. Esto nos lleva a otra evidencia: la mayor parte del lienzo representa la propia naturaleza, el cielo, los árboles, las grandes lagunas o esteros que conforman el Paraná. Ciertamente estos dos aspectos cuadran a estas obras, en el siglo XIX –el de la oposición entre civilización y barbarie–, como obras de estudio militar. Croquis y archivo de guerra, se podría decir. Sin embargo, es allí donde reconocemos el anacronismo de estas imágenes. El peso de una obra que excede a su propio tiempo y se revela como signo de un desfasaje. Cándido López es el pintor de la guerra precisamente –en un gesto filosófico e irónico– porque la excede: siendo a su vez soldado, la observa, como indica Roa Bastos en La transmigración de Cándido López, sin ceder jamás a la exaltación del vencedor ni al desdeñoso desprecio del vencido. Su observación, su memoria, es viva y colorida porque se sustrae del plano del soldado. El croquis de guerra es, más bien, la impugnación de hacer salvajes a los vencidos y promotores del progreso a los vencedores. Si en sus obras no hay bárbaros ni civilizados, tampoco hay progreso ni Historia que indique su curso. Cándido López, pintor del siglo XXI.

Después de la batalla de Curupaytí. Óleo sobre tela. 1893. Colección Museo Nacional de Bellas Artes.
Similar es el ejercicio que intenta José Luis García en la película. Durante todo el trayecto lo acompaña una escalera plegable que le permite adquirir la perspectiva del pintor y abandonar la posición de soldado. Lo curioso es que la película continúa un viaje posible después de la batalla de Curupaytí –aquella en la que Cándido López fue herido en su mano hábil–. José Luis García se adentra en dirección a Asunción, hacia las batallas subsiguientes, y luego hacia el fin del “Mariscal” en Cerro Corá, lugar donde se comenta que afirmó, antes de ser ultimado y sin titubear, “muero con mi patria”. Los descubrimientos de José Luis García recuerdan a Marlow y su adentrarse al corazón de las tinieblas. A medida que avanza río arriba por el Paraná no solo encuentra la innegable evidencia de una guerra criminal que destruyó y condenó al olvido irrecuperable la memoria de un pueblo próspero, sino que también reconoce que la posibilidad misma de su supervivencia frente a la maldición del olvido se la otorga este soldado, “el manco”. El director se pregunta qué hubiese pintado Cándido López en esas últimas batallas, donde se enfrentó el Imperio del Brasil a lo que restaba de la población del Paraguay, ya diezmada, ya previamente aniquilada. ¿Qué plano y qué perspectiva?, ¿desde qué altura pintar el saqueo y la malsana destrucción? Roa Bastos, en su texto mencionado, afirma que existe una leyenda en la que aparece un pintor paraguayo, también llamado Cándido López, que se ocupó de registrar las escenas de la vasta pululación de los vencidos. Me pregunto: si Cándido López, el argentino, pintó la marcha de un ejército hacia el poder y la gloria sin representar ni el poder ni la gloria, ¿qué habrá pintado el Cándido paraguayo, que siguió la guerra hasta el final, acompañando a su pueblo triturado? Roa Bastos responde que ambos, el Cándido López argentino y el paraguayo, se elevan por encima del horror y celebran con gloria la fraternidad de dos pueblos.
Javier solía afirmar que los objetos culturales, aquellos que transmitimos de una manera especial quienes nos dedicamos a la docencia, son tales porque resultan capaces de sustraerse a los sentidos cerrados de una época, pueden sobrevivirla. Las imágenes, entre otros posibles, tienen esta potencia. Desarman y desmontan sentidos clausurados, permitiéndonos ganar perspectiva y agudeza en nuestra labor docente. Nuestro trabajo, al ser un trabajo con y en la cultura, requiere que nos hagamos cargo de las imágenes por todo el peso que llevan consigo. Pensar con imágenes es, de alguna forma, suscribir a esa definición tan propia de Javier, en la que el docente, en tanto trabajador intelectual, no puede limitarse a un hacer técnico o tecnificado porque existe una apuesta legítima en la conversación docente: la de poder hacernos preguntas más generales sobre la cultura que define el horizonte de nuestra actividad.
Si la obra de Cándido López se opuso al olvido –y también a los intentos de reducirla a archivo de guerra o mero giro estético–, fue porque su obra es indicio (como solía decir Javier en un gesto ginzburgiano) de un desfasaje del siglo XIX consigo mismo. Indicio que se convierte en punto de vista para pensar y estudiar un tiempo, un acontecimiento, una tragedia. Estas imágenes tienen la potencia de permitirnos pensar la historia y narrarla, no solo explicarla. Nos permiten evitar declaraciones resueltas que encajen hechos y discursos en una fórmula sin fisuras. Historiografía y arte se entrecruzan de una manera muy singular. Estas pinturas impiden cerrar el círculo con el que la historiografía y el Estado liberal argentino intentaron crear el redil explicativo sobre una guerra ignominiosa. Pero no lo hicieron con la construcción de un discurso opuesto, contradictorio, sino bajo la forma de una imagen dialéctica, que conversa, que es ambigua, que nunca es totalmente archivo ni totalmente obra. Que es testimonio, pero también exceso y color. Al tratar con imágenes pareciera que siempre terminamos abordando zonas un poco ambiguas, siempre demasiado poco exploradas.
Referencia
Trímboli, J. (2020, agosto). Guerra del Paraguay. Revista Scholé, n.º 5. Para el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Disponible en: https://schole.isep-cba.edu.ar/150-anos-de-la-guerra-del-paraguay/





 Secciones
Secciones
